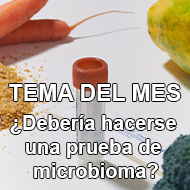CIRUGÍA BARIÁTRICA A LOS 16
Si la obesidad infantil es una “epidemia”, ¿hasta dónde deberían llegar los médicos para tratarla?. El otoño pasado, Alexandra Duarte, que ahora tiene 16 años, fue a ver a su endocrinólogo en el Texas Children’s Hospital, en las afueras de Houston. Desde los 10 años vivía con síndrome de ovario poliquístico y, más recientemente, prediabetes. Después de que Alexandra le contó su reciente quinceañera, el médico mencionó una operación que podría beneficiarla, una que podría ayudarla a perder peso y, como resultado, mejorar estos problemas relacionados con la obesidad.
 Alexandra, que sonríe tímidamente y habla en voz baja pero con confianza, dice que estaba “un poco escéptica al principio porque, como, es una cirugía”. Pero su madre, Gabriela Vélez, sugirió que su hija lo considerara. “Desde que era pequeña, mi madre sabía que yo luchaba contra la obesidad”, dice Alexandra. A lo largo de los años, Alexandra parecía haberlo intentado todo. Pasó por períodos en los que evitaba todos los carbohidratos y días en los que solo bebía agua. Recurrió a productos comerciales, desde Herbalife hasta pastillas para adelgazar y batidos sustitutivos de comidas. La desesperación y la esperanza la llevaron a probar lociones ingeniosas que prometían quemar grasa. La pubertad parecía empeorar las cosas. Sus médicos le dieron “básicamente la misma charla que todos los demás me dan”, dice: siga el plan MiPlato del gobierno; come muchas verduras; Come cualquier cosa, pero no te excedas.
Alexandra, que sonríe tímidamente y habla en voz baja pero con confianza, dice que estaba “un poco escéptica al principio porque, como, es una cirugía”. Pero su madre, Gabriela Vélez, sugirió que su hija lo considerara. “Desde que era pequeña, mi madre sabía que yo luchaba contra la obesidad”, dice Alexandra. A lo largo de los años, Alexandra parecía haberlo intentado todo. Pasó por períodos en los que evitaba todos los carbohidratos y días en los que solo bebía agua. Recurrió a productos comerciales, desde Herbalife hasta pastillas para adelgazar y batidos sustitutivos de comidas. La desesperación y la esperanza la llevaron a probar lociones ingeniosas que prometían quemar grasa. La pubertad parecía empeorar las cosas. Sus médicos le dieron “básicamente la misma charla que todos los demás me dan”, dice: siga el plan MiPlato del gobierno; come muchas verduras; Come cualquier cosa, pero no te excedas.
Su madre le preparaba la comida con diligencia, cocinando verduras como a ella le gustaba. La propia Alexandra se esforzó por “saciarse con menos”, tratando de limitar cada comida a un solo plato. Casi todos los miembros de su familia inmediata tienen peso extra, incluidos sus hermanos gemelos menores, que aumentaron más de peso durante la pandemia, pero ni su padre ni los gemelos ni otro hermano copiaron sus esfuerzos. Verlos comer helado y pastel hizo que sus verduras fueran menos tentadoras. “Soy muy golosa”, dice. Las burlas comenzaron en quinto grado. Alexandra no podía comer sin que sus compañeros la miraran y la juzgaran. Aunque buscó asesoramiento para su tristeza y ansiedad, estos problemas la hicieron abandonar la escuela durante un mes. El acoso finalmente cesó después de que ella cambió de escuela en décimo grado, pero los padres de Alexandra sabían cuán profundamente seguía sufriendo. ¿Cuánto más podría soportar su hija? Después de que el médico sugirió la cirugía bariátrica, una operación en el tracto gastrointestinal que ayuda a los pacientes a perder peso, hablaron con amigos que habían pasado con éxito por el procedimiento cuando eran adultos. Decidieron que era una opción inteligente para ella. Sin embargo, Alexandra no estaba segura.
Cuando la familia conoció al cirujano José Rubén Rodríguez, éste se apresuró a decirles que la operación no era un “atajo”. De hecho, Alexandra primero tuvo que completar el estricto e integral programa de comportamiento y estilo de vida del hospital, que dura de seis a nueve meses; este esfuerzo demostraría su compromiso de mejorar su salud y al mismo tiempo prepararla para la cirugía y la vida posterior. Muchos adolescentes encuentran este paso demasiado desafiante: Rodríguez estima que menos de un tercio de ellos terminan recibiendo la cirugía después de su cita inicial. Para Alexandra, las tareas del programa imitaban lo que ya había intentado: llevar diarios de alimentos, beber más agua, establecer horarios de sueño (lo que a su vez a menudo significa restringir el acceso a los teléfonos). También le ordenaron que hiciera ejercicio; Como alguien a quien le encanta bailar canciones de K-pop en su habitación e ir al gimnasio con amigos, a Alexandra tampoco le resultó difícil. “Supongo que para algunas personas puede ser intenso”, dice, “pero, sinceramente, a mí me pareció un poco fácil”.
Alexandra también visitó a un dietista, un psicólogo, un ginecólogo y un trabajador social. También le hicieron pruebas: extracciones de sangre, ecografías, radiografías, estudio del sueño. Con cada cita, se sentía cada vez más cómoda con la perspectiva de una operación. Fue especialmente útil escuchar a Rodríguez explicar el procedimiento, llamado gastrectomía en manga, y describir las experiencias de otros adolescentes que lo habían pasado. Después de varios meses de deliberar, decidió seguir adelante. Las otras posibles soluciones “nunca resolvieron realmente el problema”, dice Alexandra. “No importa cuántos kilos pierda, los recupero. Y a veces es incluso más. Me hizo sentir desanimado con mis esfuerzos, como si tal vez no me estuviera esforzando lo suficiente”.
Alexandra es una del aproximadamente 20% de niños en los Estados Unidos que viven con obesidad, en comparación con el 5% en la década de 1970. Otro 16% aproximadamente se considera con sobrepeso. La prevalencia de la obesidad aumenta a medida que los niños crecen: a más del 22% entre los adolescentes, desde alrededor del 13% en los niños de 2 a 5 años. Con 5 pies 1 pulgada y 209 libras, Alexandra tenía un índice de masa corporal que la colocaba muy por encima del umbral de obesidad severa, que es el 120% del percentil 95, según la tabla de crecimiento ampliado del IMC para la edad de los CDC. Sin tratamiento, Alexandra casi inevitablemente tendría obesidad hasta la edad adulta. Y cuanto más continuara, mayor riesgo correría de sufrir problemas de salud crónicos, como dolor en las articulaciones y problemas para respirar y dormir. Peor aún, algunos niños en su situación pueden desarrollar lo que antes se consideraban enfermedades de adultos: hipertensión, diabetes, enfermedad del hígado graso. La obesidad también puede agravar los problemas de salud mental. Los adolescentes con obesidad tienen más probabilidades que aquellos sin obesidad de considerar el suicidio.
La obesidad grave es la subcategoría de más rápido crecimiento entre los jóvenes: “una epidemia dentro de una epidemia”, como la llama la Academia Estadounidense de Pediatría. Durante la pandemia, la tasa de aumento del IMC de los niños se duplicó; los mayores aumentos se produjeron en aquellos que ya tenían sobrepeso. En todo el mundo, las tasas de obesidad pediátrica, que no es una aflicción exclusiva de Estados Unidos, podrían duplicarse para 2035. En respuesta a tantos hechos sombríos, la AAP publicó en enero su primera “guía de práctica clínica” para quienes cuidan a niños con obesidad. La academia ahora recomienda que comiencen de inmediato “un tratamiento intensivo de comportamiento y estilo de vida de salud”, que califica como “la base” del control de la obesidad; este enfoque reemplaza la estrategia anterior de “espera vigilante”. Para los jóvenes mayores en determinadas circunstancias (aquellos con un IMC más alto, por ejemplo), los medicamentos y, en casos de obesidad grave, la cirugía deberían estar disponibles como opciones. “La directriz respalda lo que respalda la evidencia”, me dijo Sarah Hampl, su autora principal, cuando describió el proceso de revisión que duró años. “No fuimos más allá de eso”.
La semaglutida, uno de los medicamentos más nuevos que se utilizan para bajar de peso, fue aprobada para adolescentes de 12 años o más a finales de diciembre, poco antes de que se publicaran las directrices de la AAP. (Ozempic es la marca de una formulación de semaglutida que ha dominado los titulares y las redes sociales por su uso no autorizado para ayudar a los adultos a perder peso de forma rápida y sin esfuerzo). Los medicamentos parecen ofrecer un remedio prometedor, aunque es demasiado pronto para saber si su uso entre los adolescentes estará igualmente extendido. Además, no está claro si los medicamentos serán suficientes para tratar la obesidad grave; Por ahora, la cirugía, un tratamiento de larga duración cuyas tasas han aumentado sustancialmente entre los adolescentes durante la última década, sigue siendo la intervención más eficaz para ellos.
Tan pronto como se anunciaron las recomendaciones, recibieron feroces críticas por sus métodos de detección y tratamiento, especialmente medicamentos como la semaglutida y la cirugía por la que optó Alexandra. Los críticos afirmaron que estos enfoques son demasiado agresivos y someten los cuerpos de los niños a un escrutinio y manipulación innecesarios, distorsionando potencialmente la forma en que se ven a sí mismos, y que los tratamientos podrían conducir a trastornos alimentarios que causan más daño que la obesidad misma. Algunos críticos cuestionaron el IMC (una medida controvertida) y argumentaron que los médicos no deberían diagnosticar la obesidad en los niños en absoluto. Pero, enfatiza Hampl, “la decisión sobre el tratamiento está realmente en manos de las familias”, más que de los médicos.
En junio, Alexandra esperó en el área preoperatoria, sosteniendo a su cachorro de peluche blanco con orejas caídas y su manta roja estampada con erizos grises. Estaba nerviosa, pero “no tanto como ella”, dijo, señalando a su madre. Gabriela asintió y dijo: “Creo que estoy pensando demasiado”. El padre de Alexandra se sentó tranquilamente a su lado mientras ella intentaba mantenerse ocupada dibujando en su cuaderno de bocetos y finalmente enterrando su cara en su animal de peluche.
La tenacidad del peso corporal se remonta a nuestra biología. Los humanos evolucionaron para resistir la pérdida de grasa corporal y no extinguirnos, dice Rudolph Leibel, jefe de la división de genética molecular pediátrica del centro médico de la Universidad de Columbia. Los científicos todavía están intentando desentrañar ese proceso evolutivo. Según la hipótesis del “gen ahorrativo”, que existe desde hace más de medio siglo, aumentamos de peso (y lo mantenemos) para ayudarnos a prepararnos y sobrevivir a hambrunas periódicas. En 2008, John Speakman, un eminente biólogo británico, acuñó la hipótesis del “gen a la deriva”: a medida que la supervivencia humana pasó a depender menos de escapar de los depredadores, mutaciones genéticas aleatorias permitieron que nuestros límites superiores de peso aumentaran. Hoy en día, nuestros cerebros pueden estar regulando nuestro peso corporal para que se mantenga dentro de un rango entre los umbrales superior e inferior, mientras quizás luchan más para mantenernos por encima del inferior. Después de todo, el hambre representa un peligro más inmediato que la obesidad. “No se puede lograr que una persona defienda crónicamente un nivel más bajo de grasa corporal restringiendo crónicamente sus calorías”, dice Leibel. Pero, añade, ese nivel puede aumentar “en virtud del entorno”.
Nuestros cerebros están “defendiendo inconscientemente ese mayor peso”, me dijo Stephan Guyenet, neurobiólogo y autor de “El cerebro hambriento”, e incluso son capaces de ralentizar nuestro metabolismo con ese fin. El hipotálamo, ubicado en lo profundo de nuestro cerebro, es el maestro de este sistema estrictamente regulado. Con forma de cono y del tamaño de una almendra, interviene en determinar si tenemos hambre y, en consecuencia, nos insta a aumentar la ingesta de alimentos o, si estamos satisfechos, a disminuirla. También ayuda a controlar nuestro metabolismo. El hipotálamo responde a señales enviadas desde partes del cuerpo, incluidas nuestras células grasas y nuestro intestino, señales como la leptina, una hormona importante que Leibel ayudó a descubrir, que aumenta cuando aumenta la grasa corporal, indicando a nuestro cerebro que deje de comer.
Un pequeño número de niños con obesidad grave nacen con deficiencia de leptina, una mutación genética identificada por Sadaf Farooqi, profesor del Instituto de Ciencias Metabólicas de la Universidad de Cambridge. Sus apetitos parecen no tener límite. Aunque es raro, Farooqi cita el efecto extremo de esta mutación como una clara ilustración del impacto “muy fuerte” que la biología tiene sobre el apetito. Cuando Farooqi trató a niños con esta deficiencia inyectándoles leptina, redujeron su consumo; demasiada leptina les hizo dejar de comer por completo. “Podemos literalmente controlar cuánto comen mediante la dosis de leptina que les damos”, dice. En otras palabras, el apetito no está enteramente bajo nuestro control consciente o fuerza de voluntad. La grelina, una hormona del hambre, aumenta cuando se restringe la ingesta de alimentos, lo que nos hace comer más. La insulina, otra hormona importante, ayuda a convertir los alimentos que comemos en energía y controla aspectos como el azúcar en sangre que influyen en la cantidad que comemos.
“El hambre es absolutamente instintiva”, me dijo Guyenet. “No decidimos si vamos a tener hambre o no, si vamos a tener antojos o no”. Y si bien es posible que podamos controlar nuestra ingesta durante una comida o una semana, probablemente no podamos hacerlo cada vez que comemos, durante toda la vida. Incluso el sistema de recompensa de nuestro cerebro, que interactúa estrechamente con el hipotálamo, nos motiva a buscar alimentos ricos en calorías. “Hay muchas maneras diferentes en que el cerebro puede escabullir calorías”, dice. “Estos sistemas regulatorios tienen sus zarcillos en todas partes”.
Un plato con modelos de comida en silicona
Los platos ayudan a las familias a gestionar el tamaño de las porciones para obtener comidas equilibradas. La genética puede determinar más del 70% del peso corporal de los niños. Las mutaciones de un solo gen son extremadamente raras (la más común afecta hasta al 5% de los niños con obesidad grave); Farooqi dice que casi todos los niños con obesidad viven con el “efecto acumulativo de muchas variantes genéticas diferentes, lo que resulta en un mayor apetito”. Hasta ahora se han identificado alrededor de 1.000, la mayoría de los cuales actúan sobre el apetito y el hambre, y probablemente haya muchos miles más. Cada variante podría tener un impacto muy leve (la más fuerte podría ser responsable de que una persona pese cinco libras más que la siguiente), pero, dice Farooqi, “cuando las sumas, probablemente expliquen por qué algunas personas tienen muchas más probabilidades de contraer esta enfermedad”. obesos que otros”.
Pero si nuestros genes no cambiaron significativamente en el último siglo, ¿por qué entonces los niños son mas pesados? Nadie sabe con seguridad. Sin embargo, una explicación probable es el desajuste evolutivo entre nuestros genes y nuestro entorno. Los niños que terminan con obesidad siempre tuvieron el mayor riesgo genético de sufrir ese resultado, incluso si no era seguro que se desarrollara, pero ahora, dice Farooqi, “es probable que el entorno esté desenmascarando su susceptibilidad genética”. La transformación más sustancial en su entorno se ha producido en los alimentos que consumen, que en el pasado eran diferentes en su composición y mucho más limitados. Leibel se refiere a “una revolución en los entornos humanos” y señala que nuestros genes no han cambiado “lo suficientemente rápido como para adaptarse a algo que en realidad es una invención de los últimos 75 años”. La cantidad de alimentos fácilmente accesibles se ha ampliado enormemente, lo que hace que comer sea más fácil que nunca: abra una aplicación de teléfono, por ejemplo, o vaya a un autoservicio. Muchos estadounidenses pueden consumir todo lo que quieran, cuando quieran.
Hoy en día, casi el 70% de lo que comen los niños son alimentos ultraprocesados, que el sistema de clasificación NOVA, un marco comúnmente utilizado, define como formulados a partir de “ingredientes en su mayoría de uso industrial exclusivo, típicamente creados mediante una serie de técnicas y procesos industriales”, lo que hace que ellos extremadamente sabrosos. Estos alimentos incluyen cosas que nuestros bisabuelos no habrían consumido: patatas fritas envasadas, bebidas energéticas, comidas listas para calentar y comer. Se cree que son un importante impulsor de la epidemia de obesidad infantil, en parte porque parecen hacernos comer más. Kevin Hall, investigador de los Institutos Nacionales de Salud, descubrió que incluso cuando las comidas tienen el mismo contenido de calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, azúcar, sal y fibra, los participantes del estudio a quienes se les indica que coman libremente seguirán consumiendo, sin darse cuenta, una media de 500 calorías más al día si los alimentos son ultraprocesados.
“Cualquier niño elegirá un alimento ultraprocesado”, dice Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York y autora de “Food Politics”. Nestlé remonta la desregulación de la comercialización de alimentos a la presidencia de Reagan y al movimiento de valor para los accionistas. “Después de 1980, los niños eran presa fácil”, me dijo. Las corporaciones comenzaron a comercializar agresivamente sus productos entre los niños, clientes potenciales de por vida que se dejan influenciar fácilmente. Los alimentos ultraprocesados también atraen a los padres: son baratos, duran años en despensas y congeladores y requieren poca preparación. “Todas las empresas de alimentos están tratando de vender productos”, dice Nestlé. “Ese es el sistema, y si el sistema engorda a los niños, pues, lástima. Daños colaterales.”
En Estados Unidos, ese daño se inflige con mayor dureza a algunos grupos de niños que a otros: la epidemia de obesidad salva desproporcionadamente a los niños blancos y asiáticos y a los de familias socioeconómicamente favorecidas. Vivir en los vecindarios con mayores oportunidades, especialmente al nacer, podría estar asociado con un riesgo hasta un 80% menor de obesidad. Sin embargo, entre los niños negros, el efecto protector de los ingresos contra la obesidad parece ser más débil.
En las últimas décadas, la variedad de alimentos en algunos supermercados ha aumentado de 7.000 a más de 40.000. Estos “productos industriales modernos no deberían reconocerse como alimentos en absoluto”, dice David Ludwig, profesor de pediatría en Harvard y codirector del centro de prevención de la obesidad del Boston Children’s Hospital. “Depende de los padres y de todos nosotros luchar y no normalizar esto”. La AAP insta a los médicos a “exigir más a nuestro gobierno” que modifique los alimentos que se venden a los niños. Pero Barry Popkin, profesor de nutrición de la Universidad de Carolina del Norte que ha trabajado con países en sus políticas alimentarias, se muestra escéptico de que pronto se puedan promulgar regulaciones similares en Estados Unidos, como el impuesto de Colombia a los alimentos ultraprocesados o las restricciones de Chile sobre ellos en las escuelas. y sobre publicidad. “Necesitamos que nuestra FDA sea audaz”, dice Popkin. “Necesitamos un zar de la alimentación que sea duro, no estos burócratas ñoños que realmente no quieren irritar a nadie”.
En el Texas Children’s Hospital, Alexandra yacía dormida en el quirófano, en una cama inclinada, con los pies más bajos que la cabeza. La gravedad ahora favoreció al cirujano, separando sus intestinos del estómago. Rodríguez, que llevaba una gorra con el tema de “Peanuts” junto con su bata médica, hizo cinco incisiones de media pulgada en todo su abdomen, mientras la música de Bruno Mars y Elton John sonaba suavemente en el quirófano. Luego, Rodríguez insertó una cámara y sus herramientas a través de los cortes. El interior de Alexandra apareció en cuatro pantallas circundantes.
Rodríguez retiró su hígado, con los bordes redondeados por la grasa, y apartó montículos de blanda grasa amarilla (hallazgos que sólo ve en sus pacientes bariátricos) para revelar su estómago, rosado y estampado con vasos rojos como finas ramas de árboles. El anestesiólogo había introducido un tubo a través de la boca de Alexandra hasta su estómago. Rodríguez ahora podía seguir el contorno del tubo con un dispositivo quirúrgico que cortaba, grapaba y suturaba secuencialmente el tejido del estómago. Luego vino lo que Rodríguez consideró el paso más difícil: sacar la porción extirpada del órgano, alrededor del 80% del total, a través de una de las pequeñas incisiones. Para asegurarse de que lo que quedaba de su estómago había sido cosido completamente, el anestesiólogo bombeó aire a través del tubo hacia el órgano, que ahora parecía una delgada manga de camisa (de ahí el nombre del procedimiento, gastrectomía en manga) y Rodríguez echó agua en su abdomen: Burbujas indicaría una fuga en alguna parte. El agua estaba en calma. La operación se completó en menos de una hora. La mayor parte del estómago de Alexandra estaba ahora sobre una bandeja, fresco y oscuro.
En otra habitación, con obras de arte infantiles adornando las brillantes paredes color aguamarina, los padres de Alexandra se sentaron en sillas naranjas y esperaron hasta que Rodríguez entró y se arrodilló junto a ellos. “No hay ninguna pérdida de sangre, lo cual es bueno”, les dijo en español. En la zona de postoperatorio, Alexandra, todavía confundida por la anestesia, se retorcía. Con cada movimiento, le dolía. “Es tan duro verla así”, dijo Gabriela, mientras pasaba su mano por la frente de su hija y le rogaba que se quedara quieta. Alexandra dejó escapar un gemido. “Cuando empezamos, los empresarios del hospital nos dijeron que no había suficientes cirugías para justificar la creación de un programa”, me dijo Rodríguez. “Obviamente, las cosas no sucedieron así. Es exactamente lo contrario”.
La cantidad de adolescentes que se sometieron a cirugía bariátrica se duplicó en todo el país entre 2010 y 2017 y continúa aumentando. Según Teen-LABS, financiado por los Institutos Nacionales de Salud y que ha realizado la mayor parte de las investigaciones sobre el procedimiento en los Estados Unidos, los adolescentes que se sometieron a cirugía bariátrica (la mayoría de ellos blancos y mujeres) experimentaron una pérdida de peso similar a la lo que los adultos perdieron: alrededor del 25% de su IMC. Y aunque casi el 90% de estos adolescentes necesitaron medicamentos para la diabetes antes de la operación, ninguno los necesitaba después; cinco años después, tenían más probabilidades de tener diabetes e hipertensión en remisión en comparación con las personas que se sometieron a cirugía en la edad adulta. “Hay un impacto positivo mayor al operar a jóvenes con estas dos condiciones que esperar hasta la edad adulta”, dice Thomas Inge, presidente de cirugía del Lurie Children’s Hospital, en Chicago, e investigador principal de Teen-LABS. “Se obtiene más de la misma operación”. Incluso 10 años después del procedimiento, los datos indican que la cirugía ofrece beneficios a largo plazo. Los adolescentes no parecen experimentar más complicaciones que los adultos.
Fuente: https://www.nytimes.com (01-11-23).